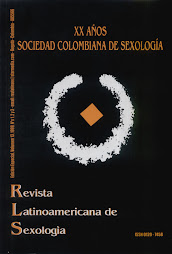Publicado en el Diario El Tiempo, Bogotá, Colombia
Fecha de publicación: 16 de diciembre de 1990
Cuando en 1984 pensé en la necesidad de desarrollar un
programa de prevención de SIDA en el país, muy lejos estaba de imaginar que tan
solo seis meses después moriría con SIDA la primera persona en Colombia: una
mujer en Cartagena. Sin embargo, para todos, incluso para el sector oficial, la
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) era una situación desconocida.
En 1985 murió mi primer amigo de SIDA, y aquello que era
apenas una información sobre algo que podría llegar a ser verdad, se hizo
realidad.
Mi temor y el de aquellos que estaban cerca se acrecentó.
Algunas personas que habían sido mis compañías sexuales o las de mis amigos
resultaron infectadas; a otros, el diagnóstico les llegó demasiado tarde y a
los pocos meses murieron.
Lamentablemente encontré que, como
en otras partes del mundo, el problema fundamental gira, para muchos, en torno
a quienes lo padecen o lo pueden padecer y no en torno a la enfermedad en sí.
Sentimos entonces que la vida una vez más nos toma por
sorpresa y nos apremia la necesidad de extender la educación a grupos mucho más
amplios de población. Con algunos voluntarios se integró el Grupo de Ayuda e
Información. Comenzamos a realizar visitas continuadas a los lugares de encuentro
de hombres con conductas homosexuales, de trabajadores sexuales y a equipos de
salud.
El SIDA se volvió tema de moda. Todos los medios hablan de
él. No obstante, fue y sigue siendo apenas un tema, no hay una aproximación
real al riesgo de infección y se toma aún como una enfermedad para los otros:
los homosexuales, los drogadictos y promiscuos. Esta es una realidad que
violenta a sectores específicos de población que siguen siendo rechazados.
Los pacientes sufren permanentemente la violación de sus
derechos por parte de profesionales de la salud, de sus amigos, familiares, de
los medios de comunicación masiva e incluso de la Iglesia que se niega a
aceptar el condón como una de las alternativas ante la infección y que se niega
a proporcionar una pastoral adecuada a los enfermos.
Para muchas familias, el SIDA ya no es un tema. Es una dura
y cruda realidad. Pero el rechazo no ha cambiado: en nuestro medio, es tan real
como la enfermedad misma.
No solo se violenta a quienes sufren la infección y a sus
allegados. También lo somos quienes hemos asumido una responsabilidad social
frente al problema. Yo mismo fui amenazado de muerte por un grupo de extrema
derecha que consideró que, a través de esta importante labor, se estaba
promulgando el libertinaje sexual. Fui también ultrajado por una ama de casa
que, después de verme en un programa de televisión, me encontró un día en un
bus y le pidió al conductor que me bajara porque supuestamente vivo con el
SIDA.
Este rechazo y la repercusión sicosocial de la infección
son, obviamente, producto de la desinformación y la falta de preparación. Ha
servido de excusa para marginar aún más a grupos y personas de por sí
marginadas desde siempre por nuestra sociedad.
La responsabilidad que asumimos hace ya varios años sigue en
pie y el nivel de compromiso es cada vez mayor. Tenemos la certeza de que
nuestro trabajo ofrece la posibilidad de una vida más positiva para quienes
viven con el VIH o han desarrollado la enfermedad. También posibilita cambios
de actitudes y prácticas en personas que saben que pueden y deben alcanzar
niveles de vida dignos, sin importar su condición.
Pero no solo hemos ayudado a que otros vivan mejor, sino que
hacemos escuela para nuestras propias vidas: vivimos como si tuviéramos el
virus y esto nos permite amarnos más a nosotros mismos y a los demás. Nuestra
vida es entonces cada vez más rica, más positiva, y cada día que pasa adquiere
un nuevo sentido. Estamos vivos y sufrimos, amamos, reímos y lloramos al igual
que quienes viven con VIH o con SIDA.
Mi labor y la de mis compañeros no es un hecho aislado,
pero es una labor que debería ser de todos pues las perspectivas no son nada
tranquilizadoras. Mientras no asumamos esta problemática como nuestra,
tendremos que someternos al dolor de ver a nuestros hijos, hermanos,
compañeros, vecinos, amigos padeciendo la enfermedad y el rechazo social. Todos
estamos expuestos a la infección, pero también todos podemos anticiparnos al
riesgo de adquirirla.










.jpg)